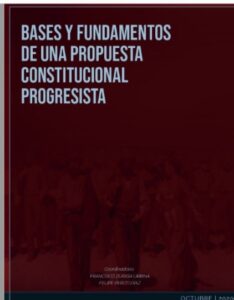Martin Hopenhayn – Filósofo. Magíster en Filosofía de la Universidad de París VII. Ex Director División de Desarrollo Social de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Por primera vez desde que tengo memoria una elección popular en Chile arroja un resultado tan contundente. El Plebiscito votado el pasado 25 de octubre no sólo aprobó la opción por una nueva Constitución en una proporción de cuatro quintos: en similar medida ganó la opción por una Convención Constituyente para elegir sus 155 miembros por sufragio popular.
¿Crónica de dos victorias anunciadas? Sin duda. Pero las goleadas no estaban en el libreto. Se desata, ad portas, la carrera por los constituyentes. En ella convergerán cuadros de partidos políticos, parlamentarios, agitadores ilustrados, gestores de movimientos de todo cuño, comunicadores de prensa, académicos, empresarios, pastores e iluminados, filántropos y líderes de ONGs, miembros de gremios y sindicatos, escritores, intelectuales, influencers y opinantes varios. Los partidos darán su batalla por reclutar voces pujantes de la sociedad civil, ante la urgencia por compensar el desprestigio propio frente a una sociedad cuya confianza en ellos arañó el miserable 2% hace menos de un año. La transacción que resulte de allí es el primer escollo en la larga marcha donde lo social y lo político, tan divorciados como están, se verán unidos por un matrimonio mal avenido, por conveniencia y sin garantía de fidelidad.
Lo anterior lleva a una afirmación que es de fondo y de forma, a saber, que como nunca antes, la forma es el fondo. Las preguntas giran, por ahora, mucho más en torno al proceso que al producto: ¿quiénes se presentarán, cómo se negociarán postulantes en partidos y coaliciones de gobierno y oposición, dónde entran los municipios con sus lógicas, cuántos free riders correrán por la suya, qué poder de veto tendrán las redes sociales, cómo se informará el electorado de las diferencias entre constituyentes, cuánto influirá la paridad de género y la cuota para pueblos originarios, qué pasará cuando el mínimo de dos tercios para aprobar artículos sea percibido como un freno a lo que pide la calle, cuáles serán las letras chicas desde la jurisprudencia y las alianzas por debajo de la mesa, podrán saldarse desacuerdos que entrampan palabras claves, habrá ratificación por mayorías de una redacción final? ¿Se dará la ansiada “conexión con la ciudadanía” y la conversación en las calles sobre el debate en las salas, durante los nueve o doce meses de deliberación y redacción del texto que, por ahora, es una cita a ciegas con el futuro?
Estas preguntas acechan bajo el asfalto y detrás las barricadas. Si tanto se le imputaba a las nuevas generaciones de jóvenes que salieron a la calle su desprecio por la dimensión procesal de la política, ahora disparan de vuelta, aprestándose a fiscalizar cada eslabón de ese mismo procedimiento que el statu quo aplaude como triunfo de la democracia y teme como aventura refundacional. Sobre ese proceso podemos proyectar deseos, reservas y premoniciones.
Hay una Constitución por sustituir, pero de la cual ya se hicieron, en sus cuarenta años de historia, más de cincuenta modificaciones. La resonancia simbólica de estar, o creer estar, frente a un nuevo non plus ultra del “nosotros”, coloca ante una expectativa difícil de conmensurar. Se ha insistido que una Constitución no reinventa el mundo ni cambia el orden social de la noche a la mañana. La brecha entre la letra y la realidad es relativa: hay constituciones cargadas de derechos sociales en países con pocos recursos para darles titularidad; otras que hacen los derechos menos exigibles pero con Estados de Bienestar más robustos.
A la hora del pitazo inicial no es eso lo que moviliza las vísceras y hace percutir los tambores. Así como los medios hoy cuentan más que los fines, las preguntas pesan más que las respuestas: ¿qué país queremos, cómo deseamos gobernarnos, hasta dónde institucionalizar nuestros conflictos y diferencias, cuánto regular lo que producimos, distribuimos y consumimos,, en qué preceptos fundamos la legitimidad del poder, cómo lo distribuimos en nuestro territorio, cuánta importancia asignamos a los bienes públicos, cómo garantizamos su preservación y acceso? Suma y sigue.
Ante la goleada del domingo 25 el arco de reacciones se dispersa. Desde el gobierno, la derecha, el centro político, el empresariado y la intelligentsia liberal el fraseo no se hizo esperar: “ganó Chile”, “ganamos todos”, “nada de revanchas”, “votaciones ejemplares”, “la constitución de todos”. Faltó parafrasear a Nicanor Parra: el Rechazo y el Apruebo unidos, jamás serán vencidos. En el clamor por la prudencia el arco político se extiende hasta el centro (mal llamado centroizquierda), por lo menos. Allí habla una confluencia de fuerzas que han logrado construir, durante estas tres décadas, algo parecido a una hegemonía cultural. El llamado es contra la violencia y la inflación de expectativas, velar por las conquistas de estas tres décadas post-dictadura, a favor de un pragmatismo con cambios moderados en la dirección de un nuevo pacto distributivo (un híbrido entre el liberalismo secular y dosificaciones variables de social democracia), abiertos a un pluralismo cultural e ideológico en que se expresen todos los sectores. Es la hora, dicen, de superar las enemistades, los odios de clase, la anomia y la violencia, el centrifugado de las aspiraciones sociales, el desborde y el desbande. Hay temor a un proceso en que las autopistas del caos se abran paso a fuerza de adoquines y redes sociales hiperreactivas.

Todo esto suena razonable. Pero inquieta que se planteen antes de empezar. Se teme el malestar de una juventud más educada y politizada, mezclada con esa otra juventud que la segregación social y territorial dejó fuera de las pistas: entre todos se amalgaman, revueltos en las revueltas. Estas juventudes desconfían de las promesas que les auguraba una inclusión a la ciudadanía, o una meritocracia que hasta ahora no avizoran. No ocultan su rabia quienes vieron pasar la concentración de la riqueza por la vereda de enfrente (activos de las mayores empresas que se multiplicaron por diez en tres décadas), mientras la mediana de ingresos familiares se quedó pegada en estrecheces que no se comparecen con nuestro actual ingreso per capita. Hay conciencia de la injusticia de un modelo en que no solo el estancamiento económico reciente puso techo a la movilidad social, sino todo un sistema de apellidos que pesan a la hora de premiar o desconocer, y donde la mayoría de las familias se cansó de vivir por encima de la pobreza pero con el agua al cuello: endeudados hasta el tuétano, estresados por una vida de pésima calidad en tiempos y espacios disponibles, expuestos a quedar desempleados sin seguros sociales, enfermarse sin seguros de salud o envejecer con pensiones miserables; y con una percepción aguda de desigualdad en ingresos, educación y trato cotidiano. Esta suma de indignaciones desató el estallido social el 18 de octubre de 2019, donde todo esto comenzó, o terminó de comenzar.
Se espera que el proceso constitucional contenga y canalice las energías más desbordadas del estallido social: convoca a todos a sentarnos a conversar. Por otro lado, la goleada en el escrutinio autoriza a ensanchar el arco de lo admisible en el año que se abre, respecto de qué considerar y qué descartar para el texto constitucional a votar en el 2022. Incierta es la distancia entre el cimiento y las vigas.
Si nos desplazamos un poco hacia la izquierda, el llamado al pragmatismo podrá combinarse con reformas bienestaristas, incorporando la figura del Estado “social” y cambios posibles en el equilibrio Estado-mercado-sector privado en prestaciones que incluyen educación, salud y seguridad social (cautelando financiamiento, tiempos, gradualidad y margen para cambiar esta relación entre factores). Si seguimos otro poco más hacia la izquierda, las fichas mutan: menos consideración por equilibrios macroeconómicos y separación de poderes, ampliación del espectro de derechos consagrados y exigibles, junto a la desprivatización de prestaciones y bienes públicos. Otro poco más a la izquierda emerge el espíritu de nuevas generaciones que entronizaron la bandera de la deconstrucción. Desde allí podrían proponerse lenguas originarias obligatorias en el curriculum escolar, cambios de nombres a monumentos, calles e instituciones públicas porque los que tienen evocan pasados coloniales o patriarcales o clasistas, supresión de contenidos y autores en la enseñanza cuyas vidas o posiciones tengan algo a ser objetado desde la perspectiva de la deconstrucción anticolonial o feminista. ¿Cabrá eso en un texto constitucional? No parece, pero nada es descartable.
Hay, también, adhesiones transversales. Tres de ellas son la sostenibilidad ambiental, la conectividad digital y la igualdad de género. Incluirlos abre un campo de regulaciones, límites y derechos. Queremos un mundo limpio, energética y ambientalmente sostenible, que minimice los costos ecológicos en las formas de consumir, producir y habitar. ¿Quién podría oponerse? ¿Pero esperamos una Constitución que especifique límites en emisiones de carbono, prohiba la construcción de represas nuevas, ponga cuotas al uso del agua y la energía eléctrica a las empresas mineras? Y si así fuera: ¿cómo prescribir parámetros?
Se discute también, de cara al futuro, el acceso libre y universal a la conexión digital. ¿Implicará dirimir entre costos o gratuidad, consagrar la conectividad como bien público, discutir regulación de contenidos, límites a precios y propiedad intelectual?
Un tercer ámbito transversal es el de la igualdad de género. Todos la invocan pero no entienden lo mismo por ello: ¿retribución igual en salarios, compensación monetaria a actividades del cuidado, sanción a la mirada lasciva como parte del abuso, inhabilitación de funciones públicas ante denuncias de discriminación? ¿Y qué decir sobre el respeto a la diversidad cultural? Todos la celebran como sana para el espíritu y democrática por vocación. Pero no es lo mismo la libertad de culto que reconocerse como país plurinacional, conceder soberanía jurídica a territorios indígenas, devolución de tierras, reinventar la historia desde el lugar de los vencidos, consagrar nuevos derechos a las identidades sexuales.
Sé que peco de estereotipos. Todo sea para graficar el alto nivel de indeterminación y el juego de cita a ciegas con el futuro. Aún así, y guste a quien le guste, no puede olvidarse que el plebiscito por revocar la Constitución nació del estallido social de octubre del 2019, no habría existido sin ella, y gran parte de quienes votaron por el Apruebo no apoyaban una iniciativa semejante antes del estallido. La revuelta gatilló, y no sólo reflejó, un cambio tanto cultural como político. Esto en tres sentidos: como extroversión de un profundo descontento latente relacionado con desigualdades, impunidades, privilegios y tratos indignos; como amalgamiento de muchas demandas dispersas que lograron converger en una fuerza social abrasadora (protestas feministas contra el abuso, el no a las hidroeléctricas, el no + AFPs, movimientos contra la segregación educacional, grupos anarcos y locales, movimientos por la salud pública, el conflicto indígena); pero también como aprendizaje in situ al calor del estallido mismo (una “experiencia en la calle” que en sí misma produjo un cambio cultural en muchos). La elocuencia electoral a favor de una Nueva Constitución con todos los constituyentes elegidos por voto popular, no puede disociarse de esta esta triple dialéctica del estallido.
Para todos queda la sensación de un antes y un después, sobre todo si juntamos el plebiscito reciente, su resultado, y el precedente de la revuelta. Todos coinciden en que se trata de un acontecimiento histórico. Su carga simbólica es triple: como el más significativo desagravio y punto final a la herencia de una dictadura que puso la sombra de lo siniestro sobre la memoria todavía fresca de muchos; por el triunfo elocuente en la composición del voto a favor de una Convención Constituyente y la idea de que entre todos pensaremos nuevos referentes de pertenencia colectiva; y porque desde aquí comienza una posta electoral que durante un par de años nos tendrá a todos y todas politizados, girando en torna las urnas: el plebiscito reciente, gobernadores regionales, alcaldes, concejales, constituyentes, presidente de la república, senadores, diputados y aprobación o rechazo del texto de la nueva Constitución. La mayor ritualización electoral que podía pensarse para tan breve lapso, se abre con la menor legitimidad del sistema político, y las dificultades más críticas para tejer alianzas que garanticen mínimos de convergencia en programas, visiones y liderazgos.
Así y todo, o con todo, se abre la sesión.
Fuente: Revista Nexos. https://www.nexos.com.mx/?p=51157