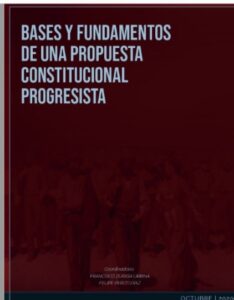En muchos sentidos, Chile representó para mí el despertar de la conciencia política y el abrir los ojos a lo que sucedía en el mundo, más allá del país y del barrio en los que vivía. Es cierto que parte de mi infancia transcurrió en Estados Unidos, país donde presencié las manifestaciones populares y masivas contra la guerra de Vietnam, por los derechos civiles y por la liberación femenina, pero de todo ello guardo vago recuerdos, envueltos en la bruma del ensueño infantil. Lo de Chile fue distinto, en muchos sentidos.
Mi padre, un profesor universitario, viajó a Santiago en la comitiva que acompañó al presidente Luis Echeverría en su visita de Estado al presidente Salvador Allende en abril de 1972. A su regreso nos contó entusiasmado sobre la transformación chilena.. De ese viaje mi padre guardó durante años un lustroso cartapacio con un diseño gráfico modernísimo en el que lucían lado a lado las banderas de Chile y México.
Recuerdo vívidamente la genuina emoción con la que mis padres nos contaron a su regreso de esa ciudad sobre el discurso que el presidente Allende pronunció en la Universidad de Guadalajara a su regreso de esa ciudad, acto que ambos presenciaron, el día justo en que cumplí 10 años. Debieron habernos dejado encargados con mis abuelos o algún familiar. Esos detalles se difuminan en mi recuerdo.
Nueve meses más tarde estaba en el parque de San Lorenzo, al sur de la Ciudad de México, jugando con mi primo hermano, cuando de la ventana abierta de un departamento contiguo se oyó la radio transmitiendo que la fuerza aérea chilena había bombardeado el Palacio de la Moneda, sede del gobierno chileno. Hacia la tarde noche, mi abuela paterna, de edad avanzada, padecía de arterioesclerosis, lo que le hacía confundir la realidad, llamó alarmada a mi padre, pues en su televisor en la sala de su casa (es decir en la sala misma) había “unos señores horribles, todos con las miradas ocultas por gafas oscuras, con un aspecto temible y torvo” y que se ufanaban de “haber matado al presidente Allende”, por lo que le pidió que dejara en el acto cuanto estuviera haciendo y que fuera recogerla y sacarla de allí.
Esa misma noche vimos las imágenes impresionantes en los noticieros de la televisión del bombardeo, y en los días sucesivos las fotografías estremecedoras de las redadas en las calles de la capital chilena; del Estadio Nacional convertido en inmenso campo de concentración o la película borrosa, pero indeleble del camarógrafo argentino, Leonardo Henrichsen, quien grabó su propia muerte, cuando filmaba a una patrulla militar a una cuadra escasa de la Moneda, un par de meses antes del golpe. Recuerdo también a mi hermana mayor refiriéndome las espantosas torturas a las que fue sometido el músico Víctor Jara antes de caer brutalmente asesinado en ese mismo recinto deportivo.
La solidaridad en México fue inmediata. De manera espontánea cerca de 40, 000 personas se congregaron en el Paseo de la Reforma y marcharon hasta el Hemiciclo a Juárez para condenar el golpe en Chile y la muerte del presidente Allende y solidarizarse con el pueblo chileno, según recordaba el poeta Hugo Gutiérrez Vega, miembro prominente del Comité Mexicano de Apoyo a la Unidad Popular Chilena.
En medio de esa conmoción vimos con orgullo legítimo como el gobierno de nuestro país abrió las puertas de México a la llegada de un contingente numeroso de chilenos, encabezados por doña Hortensia Bussi, la viuda del presidente Allende, que buscaban salvar la vida y escapar de la represión y la sevicia de los militares desleales. Ese exilio representaría a la postre una contribución notable a la vida cultural, artística, científica y social de mi país.
Muchos de los hijos de esta emigración se convertirían en mis compañeros de banca en la escuela y, con el tiempo, en amigos de toda la vida. Algunos acabarían regresando a Chile al terminar la dictadura, otros se quedarían aquí, convirtiéndose en mexicanos por adopción, sin dejar de ser nunca chilenos. Enumerarlos a todos sería dilatado e interminable, pero no puedo terminar este texto sin evocar los nombres de varios de ellos: Angélica y Patricia Pino; Pilar Hevia; Mauro Mansuy; Soledad Donoso; Leoncio Provoste; Flavia Tótoro; Andrés Silbermann y un larguísimo etcétera.
Imposible también olvidar los nombres de los profesores y científicos chilenos llegados a nuestras universidades que influyeron de modo crucial en la formación de varias generaciones de mexicanos: Gilda Waldman, Hugo Zemelman, Pedro Vuskovic, Francisco Zapata, Óscar Cuéllar, Larissa Adler, Cinna Lomnitz. ¿Cómo no acordarse de la Casa de Chile en México, en dónde aprendimos a comer empanadas con vino austral, a bailar cuecas y a cantar las coplas de Violeta Parra o los himnos de redención de los Inti Illimani o Quilapayún? ¿Cómo no evocar la presencia entre nosotros de Miguel Littín, Galo Gómez, Roberto Bolaño y tantos otros?
Un año y meses después del golpe, el 14 de noviembre de 1974, el gobierno mexicano rompió relaciones diplomáticas con la dictadura de Pinochet. De repente, los 6606 kilómetros que separan Ciudad de México de Santiago se hicieron más lejanos. Contemplamos desde la distancia como el incipiente estado de bienestar social que se habían dado los chilenos a lo largo de medio siglo, desde 1920, con la primera presidencia de Arturo Alessandri hasta 1973, con el gobierno de la Unidad Popular, era ferozmente desmantelado por los discípulos de Milton Friedman, los llamados Chicago Boys, que en condiciones de laboratorio impulsaron su salvaje experimento neoliberal.
La provisión de educación, salud, pensiones y vivienda social fueron abandonadas por el Estado y dejadas en manos privadas, lo que agudizó la desigualdad social y, en última instancia, provocó el quiebre del contrato social en el país austral, dejando en situación de vulnerabilidad y desamparo a amplios sectores de la población chilena.
La larga noche del pinochetismo se prolongó por más de una década y media. A mediados de los años ochenta, noticias provenientes de Chile nos volvieron a horrorizar: tres militantes del Partido Comunista de Chile fueron secuestrados y degollados en lo que constituyó un nuevo episodio de terrorismo de Estado protagonizado por el homicida régimen militar.
En octubre 1988 nos sorprendió el “No” masivo-casi 56% de los participantes- a la continuidad de Pinochet en el poder hasta 1997, pero, quizás más, la aceptación por parte del dictador de los resultados. Luego vimos como la gran coalición de partido agrupados bajo la Lista “A” de la Concertación de Partidos por la Democracia se alzó victoriosa por amplio margen en la elección presidencial de diciembre, con Patricio Aylwin como candidato.
El 11 de marzo de 1990 finalmente Pinochet dejó el poder y transmitió el mando al presidente Aylwin, iniciando la transición democrática chilena. Pese a la alegría que tal acontecimiento generó, persistió entre muchos, incluido el que esto escribe, la sensación agridulce de que se trataba de una transición tutelada y una democracia vigilada, con los militares al acecho.
Para empezar, se mantuvo vigente la Constitución de agosto de 1980, impuesta por la dictadura y, por tanto, carente de legitimidad, además de que acotó la posibilidad de llevar a cabo cambios sustantivos en los primeros años de la democracia. Por otra parte, pese a las múltiples y gravísimas violaciones a los derechos humanos realizadas bajo su mandato Pinochet se mantuvo como comandante en jefe del ejército chileno hasta el 10 de marzo de 1998, cargo que abandonó para convertirse en “senador vitalicio”, en virtud del artículo 45 a de la Constitución de 1980, lo que constituyó una afrenta añadida al proceso democrático chileno.
Pocos meses después, sin embargo, viajó a Londres para operarse de una hernia discal, situación que fue aprovechada por el juez de la Audiencia Nacional de España para solicitar al Reino Unido su detención y extradición por los delitos de genocidio, torturas y desaparición forzada de personas. El litigio se prolongó por un año y medio hasta que el gobierno de Tony Blair accedió a liberarlo, alegando razones médicas que impedían su procesamiento. El episodio, no obstante, representó un bochorno internacional para el gobierno del democristiano Eduardo Frei Ruiz-Tagle que presionó constantemente para que fuese liberando, aduciendo su inmunidad diplomática como senador vitalicio y al permitir que un avión de la fuerza aérea chilena viajase a Londres para recoger al anciano dictador.
Con todo, el sainete permitió que Chile finalmente pudiera encarar por vez primera a su antiguo tirano. A su retorno a Chile comenzó un proceso de desafuero parlamentario y se iniciaron una serie de procesos en su contra por su responsabilidad en la llamada Caravana de la Muerte y otros casos de secuestros, torturas y asesinatos. Esquivó todos alegando demencia senil, lo que no impidió que se mantuviera en su cargo de senador hasta julio de 2002, aunque siguió cobrando su dieta parlamentaria y gozando del fuero senatorial hasta su muerte en 2006. Murió impune, pero en medio del descrédito generalizado: aparte de los 300 cargos en su contra por violaciones a los derechos humanos fue acusado también de haber amasado de forma corrupta cerca de 30 millones de dólares. No sólo había sido un asesino, sino también, un vulgar ladrón.
A lo largo de tres décadas de vida democrática, Chile fue vendido al resto del mundo por la prensa financiera internacional como un ejemplo de una economía boyante y fiscalmente responsable. El discípulo avezado del capitalismo global era presentado a los demás países latinoamericanos como una historia de éxito digna de emulación.
La economía chilena había crecido de manera sostenida y espectacular a lo largo de ese periodo. Sus indicadores macroeconómicos eran impecables. No obstante, los beneficios de dicho crecimiento beneficiaron a los sectores privilegiados de la sociedad chilena, con la exclusión de los sectores medios y bajos que vieron un deterioro constante en sus condiciones de vida, como resultado del incremento en el costo de la vida y del rezago y estancamiento de sus ingresos.
El Estado chileno mermado en sus facultades por el modelo hiper capitalista legado por la dictadura se reveló incapaz de enfrentar la crisis al carecer de mecanismos de regulación, dejando a su suerte a grandes sectores de la población frente a un mercado crecientemente voraz.
De eso nunca nos hablaron las biblias de los centros financieros de Wall Street o la City londinense, de suerte tal, que a quienes vivimos fuera de Chile nos tomara por sorpresa el estallido social ocurrido en octubre y noviembre de 2019.
Los actos de represión en su contra por parte del gobierno de Sebastián Piñera nos retrotrajeron a escenas que recordaban a la dictadura. La imposición del estado de emergencia y del toque de queda provocaron estupor e indignación. Especial disgusto y aflicción fue lo que provocaron las fuertes imágenes de personas que perdieron un ojo, como consecuencia de los disparos indiscriminados de perdigones a los rostros de los manifestantes por parte de los carabineros de infausta memoria. 300 tuertos y ciegos que lloraban sangre era a todas luces condenable.
Y así, muchos descubrimos que, lo que inicialmente había parecido una manifestación de descontento por un alza de las tarifas del transporte público, era en realidad un hartazgo acumulado ante el alto costo de la vida, las bajísimas pensiones, el oneroso costo de las medicinas y tratamientos de salud, el ínfimo nivel de la educación pública y el descrédito de las elites y de la clase política en su conjunto. En suma, que ni la transición política chilena ni su milagro económico eran tan modélicos como nos habían hecho creer.
Por fortuna, la sociedad chilena dio un nuevo ejemplo de su capacidad de acuerdo y de su compromiso político al convocar y organizar de manera civilizada en plena pandemia y ante los ojos del mundo un nuevo plebiscito para que la ciudadanía decidiera si se iniciaba un nuevo proyecto constituyente para redactar una nueva Constitución que reemplace aquella legada por la dictadura y la modalidad para conseguir dicho proceso. De manera aplastante, un 78, 27% de los consultados se pronunció a favor de una nueva constitución y casi un 79% a favor de que sea una Convención Constitucional la encargada de redactar la nueva carta magna, en lo que no puede definirse sino como una auténtica hazaña cívica. Inicia el cambio en Chile. El legado de la dictadura finalmente quedará atrás y el mundo mira emocionado.